“Lo humano” es, en buena parte, una herencia de esos peculiares
animales que fueron nuestros antepasados; pero quizá sea, más bien y ante todo,
un inventario de convenciones que, más o menos deliberadamente, hemos ido
implantando en nuestros intercambios. Lo humano es lo social, las reglas de
interacción que se han ido estipulando socialmente en una cultura, y que, una
vez cristalizadas, vuelven a nosotros en forma de señas de
identidad. Todos los grupos se consideran a sí mismos arquetipos de lo humano,
y a los demás se les reserva el exilio de la extrañeza.
Así, ese conjunto de pueblos
que denominamos incorrectamente esquimales se dedican entre sí el
apelativo de inuits, que significa “persona”. No son el único ejemplo de
colectivo étnico o cultural que reserva la condición humana para sí mismo.
Lo humano, pues, somos nosotros, lo que nosotros somos o creemos ser.
Aun más: lo que hemos decidido considerar que nos define. Esa definición
establece la frontera entre la normalidad y la anomalía. Lo normal es la norma,
lo predominante, lo aceptado y reconocido como aceptable. Más allá de esos
confines, incluso dentro de nuestra propia comunidad, empieza el proceloso
territorio de lo extraño: lo que ya no se admira, ni se quiere, ni se ama, ni
se toma como seña de identidad.
Siempre que se establece una frontera hay quien habita al otro lado. En
ocasiones, hay quien se adentra vertiginosamente en esas tierras ajenas. Si el
rebaño se apiña dentro del arquetipo de lo normal, la oveja descarriada es
señalada como arquetipo de lo raro. A lo raro se le rechaza y se le teme. Hay
siempre en ello (en ellos) algo amenazante para la compacta colmena de la
tribu. Se procurará mantenerlo a distancia, y es probable que se conspire para
destruirlo, como retrata René Girard en la figura del chivo expiatorio. La
osada originalidad de Nietzsche reside, precisamente, en glorificar la figura
del heterodoxo, frente a esa conspiración timorata de la manada.
El ser excepcional es a veces considerado un héroe, pero incluso entonces
se aparece con una cierta aura de inhumano. Héroes y monstruos habitan el
territorio de lo extraño, fuera de los límites de la tribu. Quizá por eso, a
menudo, entre unos y otros apenas hay un salto. En carnaval, los locos y los
extravagantes reinaban por unos días; al final de la fiesta se les condenaba, a
veces a muerte: era el triunfo de la normalidad, la venganza oficiada contra el
monstruo, convertido en chivo expiatorio.
A los monstruos, los exiliados en la extrañeza, se les reserva el
triste privilegio de encarnar nuestras pesadillas. Unidos frente a ellos,
soñamos con destruirlos, o al menos con expulsarlos, mientras ellos sueñan casi
siempre con hallar un camino de vuelta a la tribu. Todos los monstruos sufren.
Sufren por ser monstruos, y son monstruos porque sufren. ¿Significa eso que el
sufrimiento crea monstruos? Así es, pero tal vez solo cuando se trata de un
sufrimiento monstruoso.
¿Y qué es un sufrimiento monstruoso? Un dolor primitivo, medular,
implacable, insidioso, tiránico, pegajoso como la facticidad. Un dolor que no
cesa y no deja esperanza de remedio. Un dolor que sale del ser y se convierte
en ser. Las personas pueden aguantar casi cualquier dolor, con una sola
condición: que parezca que acabará, que uno no se sienta del todo inerme a su
merced.
Ya se ha dicho de sobras que, aunque el padecimiento en sí no resulte
deseable, no todas sus consecuencias son malas. Sufrir nos despierta del
marasmo de la tibia cotidianidad, y nos obliga a ser fuertes. Sufrir, hasta un
cierto punto, es nuestro modo de ser creadores y creativos, exploradores y
conquistadores. El sufrimiento, dentro de un margen, quema las naves de
nuestras reticencias, desgarra las nostalgias y nos empuja hacia el futuro.
Podría decirse, por consiguiente, que los padecimientos llevaderos nos
hacen mejores, o nos dan la oportunidad de serlo. En cambio, el dolor
insoportable, si no nos derrota, probablemente nos hará peores. No todo lo que
no nos destruye nos hace más fuertes, y en esto Nietzsche se equivocaba: a
veces solo nos convierte en seres heridos y atormentados, humillados y
perversos. Monstruos que necesitan hacer daño para que el que se les ha
infligido parezca menos terrible.
Entonces, ¿hay que compadecer a los monstruos? Sí, pues son víctimas,
exiliados, chivos expiatorios. ¿Hay que combatirlos? A menudo, pues también son
verdugos, y si se les permite, alguien pagará, seguramente, por su destierro.
Su dolor nos interpela en las dos direcciones: la benévola, inspirada por la
empatía, y la destructora, agitada por el miedo. He aquí la ambivalencia
(monstruosa) de los monstruos.
¿Qué monstruo no nos despierta las dos tendencias enfrentadas? ¿En qué
monstruo no se despierta la tensión entre el amor y el odio a la familia, a la
tribu, a la sociedad? Seguramente, el monstruo preferiría no serlo, y vive
atormentado por esa nostalgia que, al mismo tiempo, choca con su naturaleza, a
la que tampoco puede ni quiere renunciar. El engendro de Frankenstein mata
porque sospecha que no podrá amar, pero sobre todo porque sabe que no podrá ser
amado: él, que es la criatura sublime por antonomasia, arrebatada a las zarpas
de la muerte, jamás podrá equipararse a su creador, jamás podrá dejar de ser
monstruoso. El Minotauro es tan prisionero del laberinto como de su rencor por
no poder ser admitido entre los seres libres. Unabomber, como todos los
terroristas, destruía por lo mismo, por un ansia de amar transmutada en ira al
encontrar cerradas todas las puertas.
En cambio, el carnicero Eichmann, el burócrata nazi que tan eficazmente
organizó los trenes que llevaron a cientos de miles de judíos a la cámara de
gas, nos muestra la otra cara de lo inhumano: la de la indiferencia, la de una
fría disciplina tan exenta de conciencia que en ella ni siquiera cabe el odio.
Una inquietante “banalidad del mal”, como la llamó Hannah Arendt, que nos evoca
lo que de monstruoso puede haber en el ser más prosaico, o sea, en todos
nosotros. En Eichmann no hay tensión (los psicólogos atribuyen ese rasgo a los
psicópatas), la tensión se nos despierta al contemplarlo, y quizá sea eso lo
que lo convierte en un monstruo absoluto.
Hay que defenderse, pues, de los monstruos, por más que —¿seguro que nosotros
no lo somos?— deberíamos sentir también pena por esos seres exiliados,
condenados, encerrados sin salida en su propia miseria como lo estamos todos. Y
es que la monstruosidad se contagia, prolifera como un cáncer, agitando en
muchas almas lo peor. Hay que detenerla; absorta en su propia crueldad,
prisionera de sí misma como Narciso, pocas veces le basta con el amor: ¿dejan
los terroristas de poner bombas porque alguien los ame? ¿Dejan los perversos de
conspirar contra quienes les rodean?
Misericordia para todos,
clama Comte-Sponville, y es imposible no darle la razón. Pero, ¿qué
misericordia puede profesar quien no está a salvo? Salvarse para (intentar)
salvar: primera regla de todo salvamento. Compasión y apoyo, pero sin dejar de mantenerse alerta. Como enseña la fábula, el escorpión no puede evitar comportarse como escorpión: tal vez uno pueda llegar a ser su amigo, pero mejor no ponerse al alcance de su aguijón. ¡Pobres, poderosos monstruos!
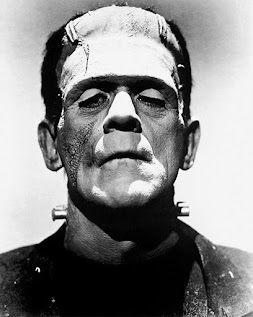
Comentarios
Publicar un comentario